Al
día siguiente (domingo), muy temprano, nos preparamos con Ingrid y
partimos de nuevo. Era tal la cantidad de vehículos que demoramos más de
dos horas en llegar a Coronel. En el camino nos dimos cuenta de que los
saqueos estaban en su apogeo. La gente corría por todos lados,
enloquecidos, con carros, bolsas. Camionetas llenas de cosas, hasta
taxibuses. En fin, todo servía para el acarreo. Era otro mundo. El
nerviosismo se fue apoderando de nosotros. Al llegar por calle Remigio
Castro vimos el local 2 y nos detuvimos a revisarlo. No quedaba nada.
Sólo mugre y destrucción. Los vidrios quebrados estaban por todo el
piso. La cortina había sido rajada y las ventanas ya no estaban. Hasta
los marcos de aluminio habían sido arrancados de los muros. Quede
paralizado. En el piso, unas botellas de cerveza vacías hacían imaginar
que los saqueadores al parecer celebraron antes de irse. No había nada
que rescatar.
Nos
dirigimos al local 1 y a la panadería que estaba al lado, en Manuel
Montt. No fue distinto. Destrucción era la única palabra que calzaba. Un
hedor insoportable abundaba en ambos locales. Restos de carnes por el
suelo. Restos de todo lo que se les cayó en su loca carrera a quienes
eran mis clientes. Eso era lo incomprensible: eran mis clientes… “¿Por
qué?”, me preguntaba una y otra vez.
Era
tal la destrucción que no atinaba a nada, solo a mirar y recorrer los
locales. Estaba oscuro. No había luz. No me di cuenta cuando comencé a
llorar, en silencio, con el pecho apretado, con un dolor que no sé
explicar. Esto era el fruto de toda una vida de trabajo. Cuarenta años
se acabaron en un día. No lograba entender qué había pasado. En qué
había fallado y no paraba de preguntarme: ¿por qué?
Era tal la destrucción que no atinaba a nada, solo a mirar y recorrer los locales. Estaba oscuro. No había luz. No me di cuenta cuando comencé a llorar, en silencio, con el pecho apretado, con un dolor que no sé explicar. Esto era el fruto de toda una vida de trabajo
La
tierra se sacudía cada cierto rato, en nuevas réplicas que nos
mantenían en vilo. En un lugar de la panadería que estaba con reja
metálica no habían entrado. Era la sala donde se fabricaba pan y ahí
estaban la harina y otras cosas. Mi mujer me dijo: “Saquemos lo que se
pueda y vámonos “. Cargamos seis sacos de harina, manteca, sal; en fin,
lo que pudimos salvar. Empezamos a recoger lo que estimamos podría
servirnos. En eso estábamos cuando sentimos gritos y bombas lacrimógenas
que caían en el patio. Nos asustamos cuando vimos que una turba trataba
de entrar por el muro posterior (calle Los Carreras). Aparecieron unos
carabineros que nos dijeron que debíamos irnos, ya que nuestra seguridad
peligraba y ellos no podían cuidarnos. “Váyanse ahora”, nos dijeron.
A
esas alturas nos acompañaban creo que dos empleados que se quedaron a
dar todo lo que quedaba en las cámaras -pollo, cerdo, etc.-, para que
nos dejaran salir, ya que estábamos atrapados por la gente. De hecho,
salimos contra el tránsito para escapar y nos fuimos por los cerros,
pues las calles estaban prácticamente en poder de la gente.
Simultáneamente, el supermercado Santa Isabel que estaba al lado de
nosotros era saqueado, lo que distrajo un poco a la gente. Le dije a
Ingrid que debíamos pasar al local de Lagunillas, ya que la venta del
día anterior –unos dos millones de pesos- estaba ahí y necesitaríamos
ese dinero.
Llegamos
a Lagunillas y ahí estaban Gabriel, Nelson y, la verdad, no recuerdo
quiénes más. Estaban cuidando la entrada del negocio. Como pude, abrimos
la cortina y me deslicé en el piso para entrar. Saqué el dinero, y un
poco de carne para llevar a casa, tan rápido como pude, ya que el
supermercado Bigger que está al lado del local ya estaba siendo
saqueado. Me detuve a mirar desde afuera de mi negocio. Qué penoso
espectáculo. Jamás vi la miseria humana de tal manera. Las caras
desfiguradas. Eran hienas peleándose la presa. Salían con todo del
supermercado. Se quitaban las cosas unos a otros. Me sentí tan mal. No
podía entender ese comportamiento humano. Me senté en el suelo y lloré.
Me dolía el alma. Jamás hubiera imaginado que los seres humanos pudieran
olvidarse de todos sus principios y enloquecer de esa forma.
A
esas alturas me preguntaba: “¿Quién debe poner orden? ¿Quién es el
responsable de que esto no pase? ¿Estamos en la selva? En el regreso a
casa nos encontramos con cientos de personas que saqueaban todo lo que
podían: Carozzi, el molino Coronel, el Líder… El dolor se mezcló con
rabia e impotencia por no poder hacer nada.
Un
par de días después hice la denuncia en Carabineros de Coronel.
Pensaba, en una mezcla de inocencia y estupidez, que a lo mejor podría
recuperar mis cosas. Vino el trámite de fiscalía, declaraciones,
testimonios. Recuperación: cero. A decir verdad, recuperé dos cosas: la
patente comercial del local 1 (sí, el cuadrito que uno cuelga a la
vista) y mi notebook, que lo tenía un joven de unos 15 años, cliente
mío. Alguien escuchó y me aviso que se andaba consiguiendo los programas
para instalarlos, ya que había borrado todo. Llamé a la PDI y se
recuperó. Lo demás, nada.
Al
pasar los días vino la reacción a la tragedia: “Tengo que seguir, tengo
hijos, familia”… Me lo repetía una y otra vez. Pero, ¿cómo? A los 15
días llegó la electricidad. Pude ingresar a mi cuenta corriente en
internet. No sabía qué había pasado con las platas y… ¡sorpresa!… casi
todos los proveedores habían ido a otras ciudades a depositar los
cheques y tenía 74 protestos. Sí, 74. No podía creerlo. Yo que trabajé
20 años en la banca. La desesperación se apoderó de mí: ¿Qué voy a hacer
ahora? ¿Y con 30 empleados que dependen de mí?
Un
amigo me aconsejaba: “Quiebra, así te libras de todo, no le pagas a
nadie, ni a la gente. Y punto, borrón y cuenta nueva”. “Estás loco”, fue
mi respuesta: “¿Tú crees que voy a dejar a mi gente botada? Ellos y sus
familias dependen de mí. No puedo hacer eso”.





















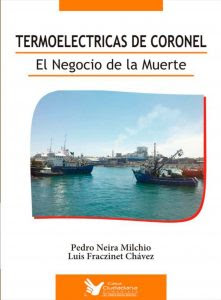
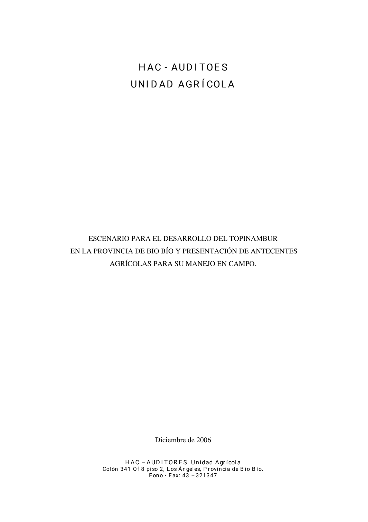


0 comments:
Publicar un comentario